 Anna Carreras
Anna Carreras
UN FRANCÉS A MEDIANOCHE
Necesito una ducha de esas que hacen que el tiempo se detenga o, como mínimo, se dilate perezosamente. Estoy sola y tengo frío: son sinónimos. Primero sale un chorro tibio, después el agua brota muy caliente y finalmente casi hierve sobre mi piel. Este ardor vaporoso se suma a una presión máxima del agua, y la fusión de ambas cosas es uno de los mayores placeres en solitario. He comprado un gel nuevo, elixir de argán, que tiene un aroma exquisito. Sonrío cuando leo el reverso del envase: “¿Sabías que el aceite de Argán, conocido como el oro líquido del desierto tiene un elevado contenido en vitamina E, ácidos grasos esenciales y antioxidantes, ideales para cuidar la piel? El gel elixir de argán te llenará el baño de una explosión de sensaciones. Tendrás la piel limpia e hidratada y con un suave perfume oriental”. Se han olvidado de poner que todos estos ingredientes también los tiene el esperma. Tampoco dicen que el argán proviene de la depuración de las heces de las cabras. Huelo profundamente la crema espesa que me he vertido en la palma de la mano; me fijo en el color dorado y lo aplico sobre la piel, acariciándome como si las manos ya empezaran a dejar de ser mías. El gel muy pronto se transforma en espuma de un tono ocre más apagado, como la mierda de chivo. La fragancia se densifica en contacto con el chorro de agua caliente.
Cierro los ojos y me centro en hurgar con la nariz, en profundizar en esta emanación aceitosa. Noto un cosquilleo debajo de la piel. Una especie de misterio, de sensación cercana a algo maravilloso. Aprieto aún más fuerte los párpados. Veo lucecitas de colores, pequeños corpúsculos brillantes dentro de los ojos. Imagino que entro en otra dimensión mientras el agua sigue regándome.
Él, en otro tiempo, entraría por la puerta, daría cuatro pasos y se pararía de golpe. Empotraría la espalda en la pared del pasillo. Me besaría con los labios jugosos y un poco fríos del aire de la calle. Lo necesitaba, lo necesitaba mucho. Yo también, le diría mientras lo abrazaría como si hiciera siglos desde la última vez. Me desnudaría sin contemplaciones. Desabrocharía la cinta que ata mis pantalones de terciopelo malva y me arrancaría la camiseta amarilla. Enviaría los zapatos y los calcetines a paseo, y se bajaría los pantalones, que quedarían arrugados en el suelo en forma de espiral maltrecha. Los bóxers negros. La chaqueta y la camiseta del mismo color. Me excitaría como siempre que viste oscuro. Nunca he entendido por qué los hombres empiezan a desnudarse por abajo y las mujeres por arriba. Misterios atávicos de seducción inducida. Me azotaría las nalgas aprovechando que me arrodillo para recogerle la ropa y abandonarla amontonada encima de una silla como me enseñó a hacer mi madre. Eres un grosero, le repetiría ya medio encendida con una garra perforándole el muslo. Y tú una caliente, ven aquí, me diría tirándome del brazo.
Nos besaríamos como dos solitarios exasperados que luchan por encontrar una sima donde los gritos, las peleas, las tristezas y las injusticias mundanas se evaporen y sólo importe amar, sentir, humedecerse, besar, tocar, excitarse, agotarse, enrojecerse las rodillas y las mejillas hasta el adiós inequívoco. Este sería nuestro secreto, quizás, ser un oasis el uno para el otro, ser capaces de detener el tren de la vida real, de acceder a una extensión mucho más aguda, sin tanta cagada como ahí fuera, sin odios ni reproches, sin malas miradas ni trabajos forzados. Pero una vez más habría bebido demasiado y después de incontables tentativas veríamos que no es el momento propicio para el motín, que es como un acordeón cerrado, que tenemos que dejarla en paz. Vamos a la cama, me diría medio cabreado golpeándose la entrepierna. Como quieras, le respondería yo sin ganas de rendirme. Llegados a las sábanas, me daría las buenas noches y me abrazaría con la intención de dormir la vergüenza y la furia. No voy a pegar ojo, estoy muy caliente, me pones enferma con esta cara de niño que ha hecho el imbécil demasiadas horas en el bar. Joder, esto no puede ser. Si estás caliente tendremos que hacer algo, me diría sonriendo y matándome con esos dientes tan bien alineados y el par de arruguitas adorables debajo de los ojos. Me arrastraría hacia él y se me pondría encima, intentaría penetrarme con la mano y la polla a la vez, escondería un dedo y me sorprendería entrándolo entre mis nalgas, quiero follarte, por donde sea, pero quiero follarte.
Recuperaríamos el bote de lubricante. Se le iluminarían los ojos como dos faros marítimos. Mi sonrisa, más tierna que perversa, lo correspondería con una narración en directo sobre todo lo que pasaría a continuación. Ahora, le diría, verteré esta cosita asquerosamente gelatinosa sobre mi culito, sobre mis nalgas, anda mira, veo que tú también quieres un poco, espera, qué sabor debe tener esto, a ver… Sabes muy bien cómo ponerme enfermo, lo sabes y por eso lo haces, me señalaría la boca mientras con la otra mano me abriría las nalgas y se encajaría entre ellas, más duro que nunca. Está muy abierto, ¿ves cómo entra y sale?, le gusta, seguiría yo con mi narración y mis dedos en el clítoris. Los ojos le harían chiribitas y los labios, carnosos, jadearían en señal de te romperé. ¿Sabes que si pones mi nombre en Youtube aparece Verdi? Tremendo, como un orgasmo. ¿A qué coño viene esto ahora? Sólo era para despistar, no te atolondres tú ahora. Me está partiendo en dos mitades y si me concentro en ello perderé la cabeza y me correré como una guarra. Habiendo dicho esto en voz alta y clara, los dedos se me aceleran y grito mientras me clavo su polla hasta el fondo.
Decidiríamos cambiar de tema porque ahora le apetece ablandecerse, como si necesitara recobrar el estado anterior para renacer con más fuerza, y yo tengo los músculos de las piernas casi dormidos de tanto solevamiento vertical. No dejas de sorprenderme, le diría desconcertada. Creces cuando parece que no lo harás, te relajas cuando nadie lo diría, tu polla es extraña como tú, con las pausas y lo silencios, con los arrebatos y las neurosis. Por eso me gusta, porque no la conozco. Le lamería un pezón sin avisar, sólo con la punta precisa de la lengua, mientras él retorcería los míos con algo más que ferocidad. Me haría bajar, sin ninguna prisa. Tomaría un par de tragos de agua y me lo metería en la boca sin haberme tragado el líquido. Está fría, me diría sonriendo. Él alargaría el brazo para tocarme. Metería los dedos de repente. Encontraría mi entrepierna empapada, después de tantos parones y aceleradas. Le resbalarían las manos y a mí me resbalaría él entero entre las manos. Chuparía con desespero, hasta que los labios entumecidos perdieran su sensibilidad, hasta beberme su leche y descubrir, por primera vez, que tiene un sabor parecido a la almendra cruda. Recordaría que cuando era pequeña iba con mi madre a robar almendras crudas al vecino, encaramándonos a cada árbol y él, pobre hombre, casi nunca nos pillaba.
Abro un momento los ojos. Casi no veo nada. El vaho se ha acumulado dentro del baño como en un cielo nublado de Friedrich. ¿Cuánto tiempo he estado bajo el agua? ¿Qué hace esta cerveza aquí? Sólo puedo ver que en la palma de mi mano tengo un poco de crema blanca, de champú de almendras que no recuerdo haber abierto. Me siento en el borde de la bañera y abro un poco la puerta. Estoy mareada y se me cierran los ojos. Regreso a la habitación. Me espera para transformar el condicional en presente de indicativo. Nos tumbamos uno al lado del otro, con mi espalda pegada a su torso, y me arropa con ternura. Oigo sus primeros ronquidos, suaves, raramente sin estridencias. Pero de repente, volvemos a girarnos y a tocarnos, ahora muy despacio, sin nada de fuerza, sólo para sentirnos, para no dar por terminado el contacto, el oasis, la tregua, el intermedio que, cuando finalice, nos disparará al mundo real. Los besos lánguidos, drogados, que no esconden el amor y castigan al sexo al rincón, sólo unos minutos, unos instantes que valen un imperio (aunque no somos imperialistas, aunque nos cabree reconocer que esto no es carne y nada más) y que nos ponen los ojos en blanco, la mente en punto muerto y los cuerpos en estado de suspensión. Haces que me vaya de la habitación, de la ciudad y del planeta, le diría sinceramente. Te quiero, respondería ese otro que aparece poco pero sabe que me seduce. Nos dormiríamos sin peso, a un metro de tierra, a un palmo del cielo.
Así, así, como a una puta, me despertaría gritándole mientras lo cabalgo en el sofá. Levantaría la cabeza. Por la ventana todavía no entraría ni un hilo de luz. Serían más o menos las cuatro y media de la madrugada. ¿Cómo habríamos llegado hasta aquí? Un ritmo frenético se apoderaría de nosotros. El sexo me ardería, literalmente, y él crecería hasta límites inconcebibles. Me destrozarás, joder. Ven aquí, no puedo dejar de embestirte. Un clímax disparado de repente a mis nalgas resbalaría hasta filtrarse por el agujero del culo, sin pedir permiso, sin necesidad de pedirlo. Y otra vez, a pesar de la hora, el sueño, el frío y la fatiga. Esta vez le limpiaría con delicadeza las últimas gotas de esta fábrica de semen que tengo la suerte de amar. No hay nada más, seríamos carne, química, leyes físicas de la materia y la atracción poderosa hacia una energía desconocida pero viva. Y besos, y mordiscos, y no controlar absolutamente nada, y el quererlo todo, y el hecho de pensar que el tiempo no existe. Un espacio donde todo es posible, donde las fronteras se deshacen de risa; un mundo que se hace real incluso desde la imaginación de una mujer como yo mientras se ducha y pierde la cabeza. El amor, el sexo, no dejan de ser una investigación, una exploración de los límites, una vía de conocimiento y de crecimiento, una creación artística, un infinito radical.
Vuelvo a abrir los ojos. Está de pie delante de mí con cara de cabreado. Desnudo, entra en la ducha y dice: “Así, así, como a una puta… La madre que te parió”. Cuando cuentas cuentos, eres la mejor, Blanca. Pero hoy estoy muy triste. 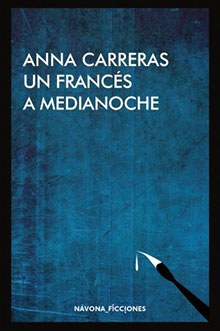 Sé que lo nuestro ha terminado.
Sé que lo nuestro ha terminado.
©Anna Carreras i Aubets
Anna Carreras i Aubets (Barcelona, 1977) es filóloga y escritora. Trabaja como crítica literaria y correctora, colabora en la prensa i en las revistas de arte. Autora de las novelas Camisa de foc, Tot serà blanc, Unes ales cap a on, Fes-me la permanent, Un francés a medianoche y Bitter París, conjuga la escritura con la traducción de la obra de Elena Ferrante al catalán. Acaba de publicar la reescritura de esa primera Camisa de foc con la que aterrizó en el panorama literario.
Este texto no puede
reproducirse ni archivarse sin permiso del autor y/o The Barcelona Review.
Rogamos lean
las condiciones de uso