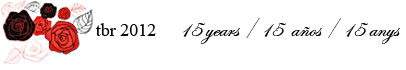
78![]()
Te amo y te odio
 ¡Despidan a esos desgraciados”
¡Despidan a esos desgraciados”
Jack Green
Alpha Decay, Barcelona, 2012
¡Despidan a esos desgraciados! es una largo ensayo-defensa que se va en contra de todos los críticos que en su momento publicaron reseñas, notas, panfletos, ideas, palabras, críticas (llámense textos) en relación a el libro Los reconocimientos, el libro del escritor norteamericano William Gaddis (1922-1988), y más que ser un libro que intenta sólo recaer sobre los críticos que ningunearon ese libro, es también el ninguneo a la labor crítica en su conjunto, dándonos las pistas y señales, ficcionadas a ratos, de cómo es que ejerce y trabaja un crítico literario sobre el texto que lee y reseña, obviando incluso a ratos la lectura del libro y valiéndose de cuanto cliché existe para acabar con la reseña, llenar páginas, poner sus detestables letras.
Rescata, además de frases sueltas dichas en los medios acerca del libro, tales como: “No recomendada para ninguna clase de lector”, temas y conjuntos como: críticos que no se leen los libros que reseñan, críticos que mienten, críticos que hablan desde el cliché, críticos que se inventan reconocimientos para así mismos, etc.
Ahora bien, lo interesante del libro, más allá de la fuerza con que el autor se ríe y mira a huevo la labor del crítico literario y que de seguro cualquier escritor se sentirá identificado en ese odio y rabia hacia alguno que ha ninguneado sus obras; es que entrega un importante acertijo en cuando a quién es realmente el autor de este libro y quién es además ese William Gaddis, y quiénes son esos críticos que han ninguneado al autor, dejando todo como un juego de fantasmas sin criterio y dejando que en ese lugar del fantasma (ya sea autor o crítico) se instale todas nuestras fantasías para con los críticos que han destruido y vapuleado nuestro trabajo, ya sea a nivel de la literatura, el arte, la música, o lo que venga.
Por último, el libro también es un llamado a viva voz, un esquema sentimental o un libro-aprendizaje para que los escritores pongan y saquen a luz el odio hacia los críticos que han maltratado o maltratarán sus trabajos, entregando una especie de manual del odio contra todo quien se interponga en su camino. Amor y odio. Amor de elevar ese odio a la categoría de libro, amor de construcción. Odio en el interior de todo: cuerpo, letra, traducción y vísceras impresas. ¿Quién se atreve repetir la broma? Claudia Apablaza
 Kjell Askildsen, un escritor de lo insoluble
Kjell Askildsen, un escritor de lo insoluble
Cuentos Reunidos
Kjell Askildsen
Lengua de Trapo, Madrid, 2012
Kjell Askildsen nació en 1929 en Madal, la ciudad más austral de Noruega, y resultó ser un maestro del relato breve. Ahora tiene una cara muy ajada y hace años que no escribe, entre otras razones, porque se está quedando ciego. Pero empezó más o menos temprano. Publicó su primer libro con veinticuatro años y le regaló al jefe de policía del pueblo, que era su padre, un ejemplar. Su padre lo leyó y lo prendió fuego; no volvió a leer otro título suyo. El libro se titulaba Desde ahora te acompañaré a casa y contenía algunos párrafos cargados de erotismo. Su familia, como la gran mayoría de la población noruega, pertenecía a una secta cristiana de origen luterano. En esos primeros cuentos, Kjell Askildsen rompía con el mundo de sus padres. Y con los trozos construía un paisaje humano de una tensión implacable.
A pesar del entorno desértico y polar, que les deja sólo un dos por ciento de tierra cultivable, Noruega no es un país pobre. Es el tercer productor de gas y petróleo en el mundo, y es uno de los países con mayor ingreso per cápita. Esto quizás explique que en las historias de Kjell Askildsen no exista el trabajo como necesidad ni circunstancia. Los dramas se sitúan en aquellos espacios de ocio en los que no hay un objetivo definido. Abundan los domingos, los finales de jornada, las vacaciones o los días de un jubilado. El tiempo es un decorado, dice. ¿Un decorado de qué? Bueno, ahí está el asunto.
Se lo ha despachado con la cómoda referencia al minimalismo. Él rechaza esta etiqueta. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de minimalismo? Hace unos días leí una propuesta curiosa del escritor Sergio Gaiteri: “el problema del minimalismo no es de estilo, de economía verbal, del prudente uso de adjetivos, adverbios u oraciones subordinadas, sino (...) reconocer los propios límites y las estrechas posibilidades de captar eso que llamamos mundo, pero sin por eso caer en la resignación.”
En cambio, el mundo, para Askildsen, no despierta ningún interés. Sus casas apenas si tienen muebles, son contadas las ocasiones en las que el paisaje exterior no sea un silencio tras las ventanas, sus personajes no visten indumentarias particulares, los coches no tienen marcas ni colores, y si resultara el caso de que un personaje necesitara una referencia para ubicarse en la ciudad, el dueño de un bar le dirá que cruce el puente y, cuando pase por “una casa con pinta de haberse tomado una copa de más”, doble a la izquierda. Los detalles, en este aspecto, corren por cuenta del lector.
Decir que la acción tampoco ocupa en su narrativa un lugar esencial sería falso. Pero la escena de un hombre o una pareja sentados en un salón sin hacer nada se repite como un mantra en muchos de sus relatos. Martin Hansen, por ejemplo, está tomando un café y cuando llega su mujer se levanta, coge una enciclopedia y la abre al azar, para que no lo vea sin hacer nada. Luego se toma una cerveza, o dos, sin avidez, o hace alguna tontería en el jardín. Salvo excepciones, nos topamos con acciones mínimas como éstas. En parte porque muchos de sus protagonistas son viejos. Unos viejos terribles con un sentido del humor filoso, que en un día bueno se aventuran a dar una vuelta a la manzana o, tras años sin hacerlo, caminan cinco cuadras para ir a la peluquería.
¿Dónde está entonces el interés de estas historias? En la formidable capacidad de Askildsen para no dejar inmune al lector. Al escribir, dice, “busco una tensión; si la literatura no transmite tensión, inquietud, no es literatura. Es otra cosa. No digo que sea ni peor, ni mejor, sino que es otra cosa. Lograr ese efecto de inquietud es muy complicado.”
El foco está puesto en las relaciones humanas, en la dificultad de entablarlas, en la incomunicación, y en el telón al fondo de nuestra condición mortal: "Lo que está excluido del mundo actual es la relación con la muerte. Yo no hablo de la muerte, pero está presente. Nadie quiere desaparecer. La idea de desaparecer de la mente de los otros resulta insoportable. Y ni hablar de la propia muerte".
Es bastante frecuente que los familiares se le mueran. El hermano en Ajedrez, la hermana en No soy así, no soy así, el padre en El clavo en el cerezo. Y se mueren tras una vida de disputa consanguínea irresoluble.
La familia es un espacio en donde se han entrelazado sentimientos discordantes y complejos, muchas veces incomprendidos por las partes implicadas, con el sexo palpitando bajo la tapa de una olla a presión. El erotismo emerge así en situaciones de transgresión o extrañeza. Un padre de familia acaba de atar unos frambuesos. Unos minutos más tarde está en el piso de arriba espiando a la amiga de su hija, que debe tener unos trece años, y se masturba sobre la cama pensando en ella. Una parejita debuta sexualmente sobre el césped de un bosque. Cuando entra en ella, el chico se queda completamente quieto, y así se queda. Te debo haber parecido raro, le dice después. Un personaje adulto va a visitar a su hermano, al que detesta, y al cruzar dos palabras con su cuñada, se queda reflexionando en la distancia entre un pensamiento atrevido y un acto concreto. No hablemos ya de la figura de la hermana y la madre. El incesto revolotea como un pájaro negro a lo largo del libro.
Puede narrarlo todo, dice Rodolfo Fogwill, en el prólogo a sus Cuentos reunidos. “Puede narrarlo todo y de la mejor manera con personajes sin rostro ni más rasgos físicos que el detalle indispensable, con nombres que se olvidan de inmediato, sin tonos de voz; representando diálogos reducidos al mínimo (...); con tragedias resumidas por la simple evocación de una imagen visual y un clímax erótico logrados por el leve desplazamiento de una mano, o con odio significado por el movimiento de un cuerpo que sale a prender un cigarrillo.”
El talento para Antón Chéjov era la capacidad de discernir lo importante de lo superfluo. El procedimiento de Kjell Askildsen pone esto en negro sobre blanco. “Mis textos apuntan al hueso –dice el anciano noruego-, dejan ver la contradicción, lo insoluble, eso que no tiene solución". La lectura de sus relatos es toda una experiencia. Antes de terminar, me interesa subrayar la labor de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo, los traductores de estas pequeñas obras maestras. Alejandro Dato
BBBB
 Nietzsche
Nietzsche
Maximilien Le Roy y Michel Onfray
Traducción de Elena Martínez Bavière
Sexto Piso, Madrid 2011
Estaba leyendo Así habló Zarathustra, que encontré a un precio irresistible, cuando me topé con la promoción de este ejemplar; inmediatamente solicité a la editorial reseñarlo, entusiasmado con la vigencia de la filosofía nietzscheana y en especial con su lado poético, del cual parece emanar gran parte de su rotundidad y alcance. Las alegóricas parábolas de ese errante profeta incomprendido, que afronta con entereza su incapacidad de salvar a todos para concentrarse en solo unos pocos, nos hace preguntarnos si acaso en lugar de los elegidos, no seremos más bien el rebaño.
Una obra maestra de una vigencia tal que uno siente como vergüenza de que no hayamos superado para nada los males que Nietszche vio venir, y que por el contrario, estemos tan inmersos en todo aquello que nos distancia de la felicidad.
Esta novela gráfica se basa en la biografía del filósofo alemán escrita por Michel Onfray. La adaptación de ese material por medio de ilustraciones, caracterizaciones, color, es ingeniosa y sútil. La estructura es lineal aunque si bien la biografía comienza con Nietzsche ya enfermo, ignorante del éxito de sus libros, de tal modo que la narración se presenta como la mirada del propio Nietzsche hacia su pasado, pese a la enfermedad y la locura no hay rastros de alucinación. Sin embargo, el libro está contado con acierto. Por ejemplo, el padecimiento en silencio de la sifilis, algo que no está demostrado pero que si ocurrió, dado su estigma social -Vargas Llosa la llama "la enfermedad impronunciable" en El paraíso en la otra esquina- debió ocurrir efectivamente a puerta cerrada. Otro aspecto interesante es mostrar sus hallazgos filosóficos, que devendrán en libros, a través de diálogos, de modo que ellos resumen las ideas centrales, y cómo, debido a la experiencia vital anterior, ha llegado a ellas; vida y obra, pues, inseparables. Por ejemplo, el momento de la explicación a Lou Andreas-Salomé del argumento de Así habló Zarathustra en la Basílica de San Pedro, bajo La piedad o el monumento al papa Pío VIII. Curiosamente el de Roma es el único cielo azul en toda la obra. Lo único que, personalmente, no me acaba de encajar es la representación del personaje de Zarathustra, que recuerda más a un Peter Tosh postmoderno que a un profeta. Como decía, se narran los momentos clave de su vida, la muerte de su padre, cuando él era un niño, su llegada a la enseñanza universitaria con tan solo 24 años, el descubrimiento de Schopenhauer, su distanciamiento de Wagner, las estrecheces económicas, los problemas con su hermana, la marginación de la élite cultural, el amor por Lou Andreas-Salomé, el fracaso y la superación amorosos, la enfermedad, y en medio de todo, sus libros.
Una novela que propone unos colores, unos decorados, unas imágenes, que bien podrían adornar algunas tapas, porque lo que parece darles vida es la propia filosofía niestezcheana, colores tenues, pero fuertes, colores orgánicos, de ocasos, de atardeceres, de grandes paisajes, de ciudades poco iluminadas, el aire de la época respira en los dibujos, y ¿por qué no?, el pesar de nuestra decadencia, aquella que uno de los grandes precursores del siglo XX llegó a vislumbrar, advertir, denunciar; a esa obra llena de verdad, a nivel personal, íntimo, doméstico, más allá de lo académico, no le hemos prestado la debida atención. EEU
BBBBB
 El día de mañana
El día de mañana
Ignacio Martínez de Pisón
Seix Barral, Barcelona 2011
El título de esta novela se presenta como una metonimia que alude al presente, se trata de invitar al lector a leerla sin prescindir de la actualidad, y concebir "el día de mañana" como el presente representado en las mentes de quienes hicieron la Transición a manera de utopía, a partir de fórmulas como "el porvenir" o "un futuro mejor para nuestros hijos". La llamada "historia reciente de España" llega al lector con toda su complejidad, sin las apropiaciones partidistas ni los machacones reduccionismos mediáticos: "una Transición ejemplar", "el espíritu de la Transición".
Otro de los aciertos es llevar a cabo la empresa utilizando el recurso de la polifonía, con el que se dan diversas versiones subjetivas de un mismo protagonista, cuya ausencia lo acaba convirtiendo en lo que -imagino- deseaba el autor, una especie de fantasma, un paradigma del olvido. Al no haber en la novela una explicación de por qué se recaban dichos testimonios, el lector, quizá por los hábitos que impone nuestra cultura ficcional, ejerce de juez de Justo Gil, confidente de la Brigada Social, un soplón del régimen, pero no para juzgarlo únicamente por sus crímenes -"colaboración con banda armada"- sino por todo lo narrado, es decir, su vida entera. Consignaríamos en el sumario una serie de hechos que hablan mucho a su favor, como la voluntad de un inmigrante por salir adelante, o su ingenio como emprendedor y pequeño empresario, o su amor callado y distante hacia una mujer a la que, si bien hirió de por vida, al mismo tiempo protegió sin esperar nada a cambio. Pero pasaron los años y el afán de superación cedió por una ambición desmedida, llegaron los malos tiempos, vino la quiebra, la consiguiente frustación, y lo próximo fue sentir un urgente y autodestructivo deseo de venganza contra una clase social primero -la llamada burguesía catalana- y contra una abstracción, después, encarnada en una mayoría que en un breve plazo de tiempo se mostró convencida de que la democracia era la única opción.
He tenido oportunidad de leer y ver documentales sobre la Transición española y cada vez me ha llamado la atención el escaso recuerdo que queda de la violencia y el elevado clima de tensión que significó. Es preciso recordar en "este día de mañana" que aquellos momentos entonces no fueron nada fáciles y que si bien hubo unos actores que pasaron a la historia, hubo otros que se marginaron y cuyos testimonios bien podrían ser los fabulados en esta obra. Aquí cabe apuntar otro de sus aciertos: el del lenguaje. No sé si alguna vez lo he escuchado de cerca, pero de este español plagado de giros y de la llamada sabiduría popular tengo la impresión de tener un vago recuerdo. Gracias a su resurrección, los lectores conseguimos ver lo narrado como si se tratara de una película, porque su fuerza, su consitencia, lo terminan anulando, suprimiendo, para transfigurarlo en una sucesión de imágenes.
Todo lo que se dice pero especialmente lo que se omite da lugar a una lectura participativa y, por lo tanto, veloz, emocionante. Algunos ejemplos: "En otros países no sé, pero en España no existían los cursillos para técnicas comerciales". Estando en los sesenta la frase "En otros países no sé" nos da una idea más vívida de algo que conocíamos desde la frialdad del dato: el aislamiento de la España franquista. Lo mismo se desprende de la siguiente cita: "Entonces no sabíamos nada de Freud ni de psicoanálisis, y lo único que Justo podía hacer era deshagorase contándoselo a los amigos". Cualquier joven de hoy sabe, si ha visto la serie Mad Men, donde la mujer del protagonista asiste rutinariamente a un psiquiatra, que el psicoanalisis había entrado en la normalidad del mundo moderno a mediados de siglo, aunque es verdad que con el próposito machista de sosegar a las mujeres en su vida conyugal. Estos son meros ejemplos que hablan de unos hábitos, de unas costumbres, de una mentalidad que desde "este día de mañana" nos da una idea del enorme atraso y anacronismo en el que el franquismo hundió a España; conseguir revivir todo esto en un mundo novelesco sólo ha sido posible gracias a un manejo trabajado del lenguaje.
Se me dirá que se trata de la "típica novela realista", que entronca con la tradición “decimonónica”, y que podría responder a un encargo editorial con el fin de aprovechar la coyuntura en la que, gracias al movimiento de la Memoria Histórica, ciertas obras consiguen el favor de los medios y la acogida del público (cosa que se ha dicho y se dice a la ligera de Soldados de Salamina y Anatomía de un instante de Javier Cercas o de Riña de gatos de Eduardo Mendoza). Todo esto podría contar con algunos argumentos y haberme prevenido a mí mismo de abrir este libro. El hecho es que cuando lo hice quedé atrapado, y que no valieron ni la "antimodernidad" ni la sospecha del "oportunismo comercial", sencillamente porque ambas ideas pueden actuar como meros prejuicios cuando se trata de literatura de verdad. EEU
Spanish fiction in the digital age
Generation X remixed
Christine Henseler
Palgrave Macmillan, NY 2011
Se trata de un ensayo académico exhaustivo de la literatura española de los últimos 20 años. Quizá lo más interesante para un lector español es que la autora es una profesora universitaria estadounidense. Su mirada, desprovista de prejuicios y estigmas locales, ajena al ambiente académico español, ajena quizá también a sus defectos y virtudes, o al día a día de la crítica literaria de los suplementos, revistas y periódicos impresos, y tal vez al ambiente que crea Internet (redes sociales incluidas) y sobre todo, interesada por lo que sería una literatura extranjera contemporánea, leída en su lengua original, crea una expectativa mayor, por responder a la pregunta: “¿cómo se verá la literatura española actual desde la universidad estadounidense?”
Seguidamente nos preguntamos: ¿pero de quién es esa mirada? ¿Qué le interesa? Lo que nos puede dar una idea fidedigna de esto son los títulos de sus publicaciones, todas en su página web, destacan los artículos: “Oda a la basura: La poética de Agustín Fernández Mallo” (2011), o “Rocking around Ray Loriga’s Heroes: Video Clip literature and the Televisual Subject” (2007), o “Unframing female authorship/Uncovering Lucía Etxebarría” (2006). Entre sus proyectos figura uno titulado “Virtual Interview with Jorge Carrión regarding his book Teleshakespeare” y entre sus libros, el próximo en salir es Generation X Goes Global: Mapping a Youth Culture in Motion y el anterior al que nos ocupa es Contemporary Spanish Women’s Narrative and the Publishing Industry (2003). Los títulos pues revelan un interés en la relación que establece la literatura con los medios. De hecho lo primero que se destaca en el curriculum de Henseler es “a BSJ in Advertising” y luego “a B.A and a M.A. in Spanish” y un “PhD. in Hispanic Literature” en la prestigiosa Universidad de Cornell. Así pues los medios, Internet, la tecnología y su influencia en la mentalidad y creación de los escritores, marca una diferencia sustancial con buena parte de la crítica española, reticente desde los inicios del fenómeno en los años 90 a ocuparse del tema y en contables casos recientes muy amiga de menospreciarlo. Al inicio del libro Henseler dice: “The goal of this book is to unravel some of the theoretical abstractions that have driven scholarship on Spanish Generation X narrative.” Uno, para no ver “la generación X” como una categoría estática o social, dos, para verla como un fenómeno que evoluciona y donde la “X” sirve de blanco para innovar y expandir paradigmas estéticos, y para hacer una investigación sobre “media and digital studies”. Por ejemplo: “How do media inform GenX narrative structures and styles?” El analisis pormenorizado de los cambios producidos en España a nivel económico y lo que ello significó en la vida doméstica durante los años ochenta es muy interesante, más que nada por la brecha que abre entre una generación y la precedente. Un dato: “Altough not broadcasting until 1959, and despite tight political control, the television found its way into 70 percent of homes by 1974. By 1986, Spain’s audience was the highest in Europe after Great Britain.”
Lo que Henseler denomina Generación X –término que otros teóricos utilizaron exclusivamente para los años 90- es algo que ha ido evolucionando y que abarca los años 1990-2010. Una primera avanzadilla la personificarían José Ángel Mañas, Ray Loriga y Gabriela Bustelo, una figura intermedia sería Gabi Martinez y un paradigma de esa segunda generación sería Agustín Fernández Mallo. Cabe destacar que en el análisis Henseler subraya constantemente la importancia del ambiente cultural y de la relación de la literatura con otras artes. Por ejemplo, ve que el incremento del tema de la violencia en la literatura se da tanto en Mañas como en el cine de Aménabar o Álex de la Iglesia. Lo extremo también sería un modo de acercar lo literario a las artes marginales, como en el caso de Golpes: ficciones de la crueldad social, antología de Eloy Fernandez Porta y Vicente Muñoz Álvarez. La importancia de fenómenos culturales como la movida, el punk, el grunge, MTV y los videoclips, ocupan muchas páginas, de hecho hay un destacado en el que Fernández Porta ejemplifica lo “poppy” literariamente en la era AfterPop. Dicho artículo se publicó en esta revista en el número 26: “Retórica y punk en el relato contemporáneo” (http://www.barcelonareview.com/26/s_efp.htm). Me pareció anecdótico el párrafo que Henseler transcribe de la reseña de Ignacio Echevarría sobre Heroes de Ray Loriga: “en el campo de la joven narrativa española, Ray Loriga es, hoy por hoy, una estrella de roncanrol” ( ) “De tanto pretenderlo este libro parece casi un disco”. Qué lástima que no conozca la reseña completa, de todos modos estoy de acuerdo con ella, pero para bien, supongo que se trata de una ironía. Me encantó ese libro de Loriga cuando salió; no obstante recuerdo haberlo leído más como un poemario que como si fuera un disco, eso sí, escuchando el álbum homónimo de Bowie.
Volviendo al ensayo de Henseler, he encontrado a lo largo del libro un cariño especial por un idioma, una literatura, un país y una juventud en su ánimo de buscar su propia expresión literaria, un deseo de conocer, investigar, buscar fuentes nacionales y externas atendiendo a la capacidad de penetración que desde hace ya tanto tiempo las culturas nacionales experiementan por parte de las del capitalismo dominante. Quizá en algunos pasajes el libro peca de esquemático pero esto siempre aporta datos de interés. Con algunos puntos se puede estar de acuerdo o no pero todo está debidamente argumentado. Lo que más me ha llamado la atención es el hecho de haberme convencio de que no ha habido una ruptura de la literatura de la última década respecto a la de la década precedente, y que en gran medida la literatura de los 90, tan vapuleada y menospreciada (especialmente en ese momento) fue la que tuvo que romper de manera más dástrica y de ese modo arriesgar más que la de hoy en día. Eso no significa que sea mejor, pero el tema del riesgo es algo que el tiempo revalorizará. Los mecanismos de apoyo, de encuentro, de diálogo, de camaradería incluso, que aporta Internet, no existían entonces, salvo la crítica pura y dura de los suplementos culturales, donde la brecha generacional anulaba hasta la posibilidad de defenderse en una minúscula tribuna. Un libro de lectura discontinua pero interesante, que revela un contacto dinámico y despierto de la universidad con el mundo actual, un libro al que la crítica nacional debería echar un vistazo para comprender la literatura como una expresión cultural y no como un campo de batalla donde unos tienen la razón y otros están equivocados. EEU.
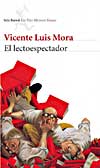 El lectoespectador
El lectoespectador
Vicente Luis Mora
Seix-Barral, Barcelona 2012
El lectoespectador pone sobre la mesa temas de actualidad literaria que muchos suplementos y revistas literarias, digitales o no, obvian, olvidan o menosprecian; el autor, Vicente Luis Mora, ha hecho hincapié en otras ocasiones que dicha actitud la comparten las cátedras de literatura de las universidades españolas, ancladas en un sistema de enseñanza y un canon literario que deberían actualizarse. Desde este posicionamiento se lee un libro cuyo propósito es "una síntesis superadora entre dos líneas de investigación", una "socioestética" y otra "literaria". Lo social vendría a referirse a los cambios producidos por la tecnología en nuestra concepción del mundo en su sentido geográfico político, borrando las fronteras, aplanando las cordilleras y acortando los océanos en verdaderos charcos para crear "Pángea", un mundo que vuelve a ser lo que en una era geológica previa fue un solo continente, y lo literario a transformar en lo individual, personal, subjetivo, nuestro modo de percibir esa realidad de manera múltiple, inmediata, "líquida". Considerando que estos cambios radicales han creado una nueva aproximación a la forma de problematizar el mundo, de socializarse en él, de visualizar y sentir la realidad, esto no se refleja de manera mayoritaria en un nuevo tipo de obra literaria, como sí ha ocurrido, por ejemplo, en el arte. Diría que esto es lo esencial del libro, su parte política, su posicionamiento, y el lógico debate que esta postura puede suscitar entre aquellos que no la comparten o la comparten a medias. Por mi parte he de decir que me parece un libro necesario, altamente ilustrativo en muchos de los ejemplos que expone y didáctico en todo aquello que pueda resultar ajeno al lector, suscita curiosidad sobre diversos temas, y lo que es mejor, los propone como recomendaciones de lectura, lo que en mi caso me ha hecho elaborar una larga lista de obras por leer. Varios aspectos se presentan también con un entusiasmo contagiante, lo que se echa en falta a veces en la crítica, más amiga de la señal profética que del optimismo. En concreto, en lo concerniente a una nueva literatura que devendría del libro electrónico, donde las posibilidades que se abren, tanto de escritura como de lectura, se multiplican. No obstante, hay algunos entusiasmos que no comparto y sobre los que me gustaría deterneme a manera simplemente de hacer frente al aspecto que considero "dogmático" y que, a mi parecer, malogra, estropea el libro.
Estas discrepancias puntuales incluso creo compartirlas con el propio autor, a juzgar por las contradicciones que a continuación reproduciré. La primera se halla en la página 23, donde se lee: "Pangea es el nuevo espacio conformado por todas las realidades, viejas y nuevas; no podía ser de otra forma". Y en la página 95, citando a Sukenick, leemos: "la forma de novela tradicional es la metáfora de una sociedad que ya no existe" y prosigue: "En realidad, la novela tardomoderna, por no decir, decimonónica, que canoniza cada día no ya las listas de ventas sino, lo que es peor, revistas, congresos y suplementos literarios, intenta hacer creer al lector que vivimos, como mucho, en 1960". La frase "hacer creer al lector" me parece que se contradice con "las listas de ventas", por lo visto no se trataría tanto de "hacerle creer" como de un reflejo, un dato de lo que el mercado consume, es decir, los lectores de hoy, en el mundo de hoy, es decir, la Pangea actual, que, como afirma en la frase anterior, la conformarían "todas las realidades, viejas y nuevas", incluidas la de 2012 y -¿por qué no?- la de 1960.
De todos modos, la idea se halla mejor elaborada después, en la página 152: "Vivimos, como decía Culler, en una sociedad donde la televisión, el cine y las nuevas tecnologías dominan el saber común de los ciudadanos y cualquier cosmovisión literaria que las ignore deliberadamente y represente el hoy mediante escenas de falso costumbrismo pretelevisivo abunda en estructuras sociales esclerotizadas e inexistentes, y apela a unos saberes antiguos que ya no presiden nuestro imaginario." Seguidamente, Mora se toma la molestia de hacer una lista de los autores que "no esquivan el siglo XXI cuando escriben", y dice que por ello "las formas de narrativa pangeica son la alternativa a unaespecie agonizante de narrativa convencional, en aras de una nueva expresividad: la textovisual, la que conjuga texto e imagen en lo horizontal y una continuidad de artes, ciencias y tecnología en su semántica vertical". En este punto estoy de acuerdo con el hecho de que "esquivar el siglo XXI" sea una actitud preocupante y errada, pero Culler emplea dos palabras clave, una, "deliberadamente", lo que daría lugar a que no siempre que estén ausentes el cine, la televisión y las nuevas tecnologías se esté "esquivando el siglo XXI" o que se lo excluya automáticamente de la cosmovisión (segunda palabra clave) al tratar cualquier tema. Como dice un lugar común: siempre se pertenece a la época en la que se escribe, aun si hablamos de novela histórica. El propio Mora sostiene en la página 52: "Siempre he pensando que la modernidad de una literatura (de una narrativa, de una forma de componer poesía) radica en el modo en el que el escritor mira; la forma personal y extemporánea en que observa su realidad con ojos nuevos". Por ello, ¿qué tal si "la forma personal y extemporánea en que observa su realidad" producen una obra -novela, poesía, relato- donde la televisión, el cine y las nuevas tecnologías sean absolutamente innecesarias, como si por ejemplo el propio Mora se propusiera narrar una novela sobre su juventud, en ella no podrían aparecer Google, ni los smart-phones ni los blogs, pero la escribiría empleando Word en un ordenador y se serviría de Internet y los buscadores para documentarse. ¿Haría de él esto un escritor "tardomoderno"? No puedo evitar que este horrible término me suene a etiqueta malintencionada, supongo que los "tardomodernos" de la lista más que halagados sentirán lo mismo.
Por otro lado, ¿de qué daño a la literatura estaríamos hablando si aun "esquivando el siglo XXI" dichos autores, como dice el propio Mora en el pie de página, son ¡excelentes!?: "afortunadamente, en la narrativa española actual última hay excelentes autores tardomodernos, que hacen narrativa basada en modelos tradicionales (sean estos modernos o postmodernos)". Y a continuación despliega una nueva y cansina lista de nombres de lo que considera escritores tardomodernos. Son excelentes porque escriben obras excelentes, imagino, es decir, se puede crear obras excelentes prescindiendo de la televisión, el cine y las nuevas tecnologías, de la imagen, de la pantpágina, y de todas las posibilidades narrativas actuales. No lo digo yo, lo deduzco de lo que dice Mora. Por otro lado, ¿a qué especie agonizante de narrativa convencional se refiere? Los nombres de la lista están bastante lejos de dicha etiqueta. Belén Gopegui, Elvira Navarro, Andrés Neuman no son escritores "agónicos" bajo ningún punto de vista, ni literario, ni comercial, ni mucho menos biológico, son jóvenes, sus libros "no esquivan el siglo XXI" y, en el caso de Neuman, la autoconciencia de autor en la encrucijada de los debates literarios actuales incluso forma parte intrínseca, ya no de alguno de sus libros, sino de su obra vista en conjunto.
No obstante, entiendo lo que quiere decir y ejemplificar Mora, pero me parece que en determinados pasajes El lectoespectador, en su afán por desmarcarse de lo que rechaza, cae en los vicios apresurados de los que el autor, en ocasiones, es víctima por parte de esa crítica tradicional, corta de miras, que desecha por sistema todo aquello que pregone la necesidad de modernización. Estos pasajes son aquellos que elaboran listas, que intentan crear grupos de escritores, que intentan trazar límites entre los diferentes tipos de literatura, oposiciones, dialécticas, para lo cual, es siempre necesario generalizaciones, prejuicios, y un convencimiento que por el tono roza peligrosamente lo dogmático. Esta es mi objeción al libro, no obstante supongo que sin esa dosis de convencimiento, de sólidas certidumbres no se podrían escribir ensayos tan exhaustivos y ambiciosos, con lo cual, el alcance de sus logros serviría para medir también sus flaquezas. Sin embargo, insisto en que me he detenido en mis discrepancias por haberse centrado otras reseñas en los aspectos que comparto -que son la mayoría- y sobre los que no añadiré nada mejor de lo que ya se ha dicho. No sólo me parece un ensayo legítimo y pertinente sino imprescindible para todo aquel que quiera estar al corriente de la nueva literatura, de la actual y de la que vendrá, de sus posibilidades, y de los debates que en este período de cambio se están dando. Mora ha tomado ya partido. Le toca al lector. EEU
©TBR 2012
Este texto no puede
reproducirse ni archivarse sin permiso del autor y/o The Barcelona Review.
Rogamos lean
las condiciones de uso