Daniel 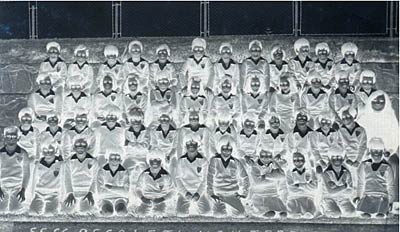 Sánchez Pardos
Sánchez Pardos
Esoterismo
El niño se hizo pronto con la mecánica del oficio. Se trataba, simplemente, de decir a los clientes lo que éstos querían oír: ni una palabra más, ni una palabra menos. Si el cliente quería ser rico, él le decía que veía riqueza, kilos y kilos de riqueza, tanta riqueza que no sabría qué hacer con ella. Si el cliente quería tener éxito con las chicas, él veía chicas a mansalva, batallones de chicas guapas y desinhibidas que abrumaban al cliente con sus proposiciones libidinosas. Si lo que el cliente quería era un notable en matemáticas, un notable en matemáticas veía él, y si quería desgracias, que también los había, nada le costaba al niño recordar los últimos telefilmes que había visto y recopilar una variada colección de desgracias para su cliente. Era la ley de la oferta y la demanda, ellos demandaban y él ofertaba, y los beneficios que extraía de ello redondeaban muy agradablemente su paga de los domingos.
Como no tenía un local adecuado para sus actividades, había decidido montar su consulta esotérica en un rincón del patio, lo suficientemente alejado del campo de fútbol para no recibir demasiados balonazos. La media hora del recreo no daba para mucho, esa era la verdad, pero al niño ya le estaba bien: el vigilante del patio hacía la vista gorda a cambio de alguna que otra moneda, y la curiosidad que despertaba entre sus compañeros verle allí sentado, con su baraja de cartas en la mano, su colgante de oro y su rostro extremadamente serio, le aseguraba un continuo flujo de clientes. Algunos sólo querían burlarse, pero otros llegaban con sus consultas y con sus monedas y antes de irse le daban las gracias con un cierto aire temeroso, como si le tuviesen miedo. A él, que antes de hacerse vidente había sido uno de los tres niños más mangoneados de todo el colegio.
A los clientes, uno los olía antes de que se acercaran a su rincón. No había más que verlos, mirándole una y otra vez de reojo y dando vueltas en círculo, fingiendo que se comían su bocadillo o que miraban el partido de fútbol, charlando a veces con alguien pero siempre volviendo antes o después la vista hacia él. Dudaban, siempre dudaban, casi nadie llegaba de buenas a primeras y le espetaba su consulta: el que hacía esto, o era uno de los que venían a burlarse o es que era un idiota que traía una consulta igualmente idiota. Los demás, los serios, se tomaban su tiempo, necesitaban reunir las fuerzas suficientes antes de confesarse ante él. Porque ellos, con sus preguntas, decían mucho más de lo que decía él con sus respuestas. A un niño lo conoces más por sus preguntas que por sus respuestas, esa era una de las grandes verdades de la vida que el niño no había tardado en aprender gracias a su nuevo trabajo de vidente.
La otra gran verdad que aprendió gracias a su trabajo fue que éste, el trabajo de vidente, era en realidad una altísima responsabilidad que sólo debería recaer en gente tan responsable y preparada como él: gente dispuesta a afrontar cara a cara los problemas y a ponerles solución. Fue una niña la que le enseñó esta segunda gran verdad, una niña ni fea ni guapa que ya llevaba varios días mostrando todos los síntomas del cliente potencial. Aquella mañana se decidió por fin, llegó a cortos pasitos hasta su rincón y se sentó frente a él. Hola, le dijo, qué tal, y él respondió muy bien, qué tal tú. La niña agachó la cabeza y dijo que no muy bien, había algo que la preocupaba. Por eso estás aquí, no, preguntó el niño, y la niña le miró como si acabara de demostrar sus dotes de vidente. Sí, por eso estoy aquí, dijo, y el niño, al ver que no continuaba, comenzó a ayudarla. Quieres hacerme una pregunta sobre algo que te preocupa, verdad, algo importante para ti, y la niña agitó la cabeza y dijo que sí, era algo muy importante, pero en lugar de decirle el qué volvió a guardar silencio. Aquel iba a ser un cliente difícil, estaba claro, pero el niño llevaba ya más de dos meses ejerciendo de vidente y tenía sus recursos. La pregunta que quieres hacerme es…, comenzó, y la niña, como hacían todos, completó su frase: si voy a matar a mi hermano.
Aquello no se lo esperaba el niño. Tal vez había oído mal, tal vez la niña no había dicho lo que él había oído, así que carraspeó y dijo perdón, me lo repites. Quiero saber si voy a matar a mi hermano, dijo la niña levantando la cabeza, y sus ojos se clavaron firmemente en los del niño. Éste, cohibido de repente por aquella mirada, bajó la suya y comenzó a barajar las cartas. Era una baraja española, no había conseguido que su madre le comprara una de tarot, pero ninguno de sus clientes había parecido notar la diferencia, así que el niño seguía indagando el futuro en la sota de oros y en el dos de copas. Esta vez, después de barajar y cortar dos veces, le salió el cinco de bastos: el niño lo miró, se rascó la cabeza, miró a la niña y comenzó a divagar sobre la dinámica de los astros y el influjo de la luna en las mentes poco evolucionadas. Quieres decir que mataré a mi hermano, le cortó la niña, y él dijo que no, claro que no, no iba a matar a su hermano, el cinco de bastos era la carta del amor fraternal y eso quería decir que nadie iba a matar a su hermano. Se hizo un pequeño silencio, hasta que el niño se decidió: y por qué ibas a querer matar a tu hermano, preguntó. La niña agachó la cabeza, murmuró no lo sé y se quedó callada unos segundos, tras los cuales volvió a mirar al niño y le preguntó a bocajarro si él nunca había querido matar a su hermano.
La pregunta era fácil: yo no tengo hermanos, respondió, pero la niña no se dio por satisfecha y amplió la pregunta: nunca has querido matar a nadie, a tu madre o a tu padre o a cualquier niño de éstos, a ese de las gafas, por ejemplo. El niño miró al niño de las gafas y pensó pobre Juan, por qué iba a querer matarlo, y se preguntó por primera vez si aquella niña estaría bien de la cabeza. Tú lo has pensado alguna vez, preguntó en cambio, y la niña dijo claro, miles de veces, sobre todo con mi hermano. Pobrecillo, dijo el niño, qué puede haberte hecho, y la niña respondió que nada, no le había hecho nada, su hermano tenía tres meses y aún no había tenido tiempo de hacerle nada a nadie, pero ella igualmente pensaba a todas horas en matarlo. Lo cogería en brazos, saldría con él al balcón y lo tiraría a la calle, y luego, mientras la gente se agolpara en torno al cadáver, ella estaría allí arriba, mirándolo todo y partiéndose de risa.
Estaba loca, no hacía falta ser vidente para darse cuenta, pero al niño, extrañamente, en lugar de miedo o asco le dio pena. No era una niña guapa, pero tampoco era fea, y al niño todas las niñas que no fueran feas le provocaban una instintiva simpatía, quizá porque en sus tiempos de niño mangoneado eran ellas –sobre todo las guapas, o al menos las no feas, el niño no sabía por qué– las que menos se metían con él, y a veces incluso le defendían de todos aquellos matones que ahora jugaban a fútbol a no muchos metros de allí. Tenía que ayudarla, pensó, algo tenía que hacer, así que le mostró de nuevo el cinco de bastos y le repitió lo que aquella carta quería decir: no iba a matar a su hermano, no iba a matarlo, y no sólo eso, también lo quería, sentía por él amor fraternal, eso era lo que decía la carta. Y las cartas nunca mienten, añadió, las cartas siempre dicen la verdad. La niña se pasó la mano por el pelo y dijo tú crees, y él respondió claro que sí. Pero yo no quiero a mi hermano, yo lo odio, y el niño soltó una risita y dijo eso es lo que tú te crees, pero si la carta dice que lo quieres es que lo quieres, y para reafirmar su argumento le tendió a la niña el cinco de bastos. La niña se lo miró unos segundos, y luego sonrió: pues es un alivio, matar a mi hermano hubiera sido un problema, ¿no? El niño se mostró de acuerdo, a los hermanos no había que matarlos, si él tuviera un hermano nunca lo mataría. Al revés, lo querría mucho, igual que ella quería al suyo, aunque no se hubiera dado cuenta hasta ahora.
La niña le dio las gracias, se sacó una moneda del bolsillo y se la tendió. El niño la cogió del mismo modo en que cogía todas las monedas, con una mezcla de desdén y magnanimidad, y le dijo a la niña que podía volver siempre que quisiera. Lo haré, aseguró la niña, pero entonces, tras caminar unos cuantos pasos en dirección al edificio, se dio media vuelta y volvió a sentarse a su lado. Puedo hacerte otra pregunta, preguntó, y él respondió que claro, para eso estaba allí. Es que no tengo más dinero, se lamentó la niña, y el niño le dijo que no pasaba nada, le hacía ahora la pregunta y mañana le traía la moneda. La niña le agradeció el gesto con una sonrisa, bajó la cabeza y le preguntó si seguiría oyendo durante mucho tiempo aquellas voces. Aquellas voces, repitió el niño mientras comenzaba a barajar, y la niña dijo sí, aquellas voces, las que oía a todas horas y que le decían que matara a su hermano.
El niño, aliviado, dejó de barajar las cartas, le puso un dedo bajo la barbilla a la niña, le alzó delicadamente la cabeza y sonrió mientras le respondía: ya te he dicho que quieres a tu hermano, tonta, y ahora que te has dado cuenta dejarás de oír esas voces.
La niña sonrió también, rozó con sus dedos la mano del niño y se alejó de su rincón de vidente.
En ese instante sonó la campana que anunciaba el final del recreo. El niño recogió su baraja, contó las monedas que abultaban en su bolsillo y echó a caminar hacia su clase disfrutando de la sensación del deber cumplido.
© Daniel Sánchez Pardos 2011
Este texto no puede
reproducirse ni archivarse sin permiso del autor y/o The Barcelona Review.
Rogamos lean
las condiciones de uso
Daniel Sánchez Pardos (Barcelona, 1979) es autor de las novelas El jardín de los curiosos (Bohodón, 2010) y El cuarteto de Whitechapel (Ediciones del Viento, 2010). Sus ficciones han sido premiadas en concursos como el NH de Relatos y el Joven & Brillante de Novela Corta, y han aparecido en diversas revistas y antologías; la más reciente, Rusia imaginada (Nevsky, 2011).